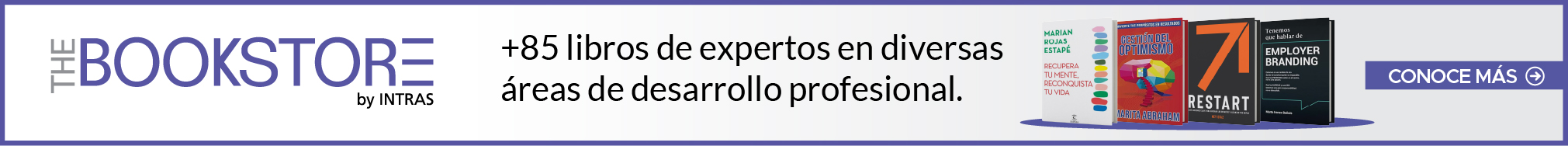La vieja y olvidada fuerza de voluntad

En el recuerdo de muchos adultos que fueron jóvenes durante los ochenta está una serie de televisión llamada Fama, en la que una exigente profesora de baile de la New York City High School for the Performing Arts les recordaba a sus alumnos que la fama cuesta, y que allí era donde iban a empezar a pagar, con sudor. Forman parte también de ese imaginario la película Rocky, cuyo tema central Eye of the Tiger se cuenta aún hoy día entre las canciones motivacionales más poderosas de todos los tiempos y, por supuesto, Karate Kid, cinta en la que un sabio maestro obligaba a su pupilo a esforzarse hasta la extenuación para aprender el ancestral sistema de combate japonés.
Estas y otras producciones enseñaban a los jóvenes de aquella época dos principios importantes: el primero, que no hay éxito sin esfuerzo. El segundo, más sutil pero quizás más importante, que el esfuerzo, el coraje, la fuerza de voluntad, el sudor y las lágrimas son, en sí mismos, heroicos y admirables.
Sin embargo, a partir de aquellos momentos, y de manera prácticamente imperceptible, se ha ido colando en nuestras vidas un concepto que repetimos sin apenas tomar verdadera conciencia de lo que realmente significa: sociedad del bienestar. Un concepto que significa que la búsqueda de la comodidad, del desahogo y del mínimo esfuerzo han de constituirse en legítima aspiración de las personas y las comunidades. Hoy nuestros hogares están aislados de las inclemencias meteorológicas y en su interior la temperatura es constante gracias a los climatizadores. Almacenamos suficientes alimentos para varios días, y esta comida se cocina apenas sin complicación, está concebida para ser deliciosa, existe en una infinita variedad de posibilidades y está envasada a nuestra total conveniencia. Nuestros transportes también están optimizados y existen al solo efecto de llevarnos de un sitio a otro con el mínimo esfuerzo. Disponemos de trenes ultrarrápidos, estaciones de metro o autobús cada pocos metros y, por supuesto, de automóviles automatizados en los que casi el único esfuerzo requerido es girar la rueda del volante. Y qué decir de las comunicaciones o del acceso a la información. Nos hemos vuelto tan cómodos con respecto a la tecnología que a duras penas toleramos un retraso de unos segundos en la descarga de datos o una transitoria incapacidad de comunicarnos con otra persona.
Todas las comodidades de la vida moderna han ido menoscabando nuestra capacidad de abordar tareas que no nos gustan. De hecho, muy a menudo ocurre que utilizamos todo tipo de distracciones para que ese tipo de tareas concluya cuanto antes y con la mínima molestia posible. Así, los estudiantes ponen música mientras realizan sus labores académicas, los clientes de los gimnasios ven la televisión mientras hacen ejercicio, y muchas personas, desgraciadamente, comprueban constantemente su dispositivo móvil en los atascos para no aburrirse o, peor, lo hacen mientras trabajan. No deja de tener poco sentido que estudiar, hacer ejercicio, conducir y trabajar sean las actividades en las que precisamente deberíamos concentrarnos en esos casos para tener éxito, y, en su lugar, lo que hacemos es intentar distraernos de ellas.
Quizás sin ser totalmente conscientes de ello, de aquella admiración por el esfuerzo, por el sudor y el sacrificio que era la norma hace más de treinta años, hoy queda ya poco. Las nuevas generaciones, criadas en muchas ocasiones por los llamados padres y madres “helicóptero”, que sobrevuelan constantemente encima de sus hijos sobreprotegiéndolos, buscan con demasiada frecuencia lo cómodo, lo inmediato y lo sencillo. Sin embargo, ninguna persona afirmaría que aquello que más valora en la vida ha sido logrado sin esfuerzo. Por otro lado, todos vemos a diario la necesidad de enfrentarnos con una larga serie de situaciones en las que es necesario utilizar nuestra resistencia a las incomodidades. Necesitamos fuerza de voluntad para madrugar, hacer ejercicio, comer equilibradamente, dejar de fumar, mantener la atención durante una reunión aburrida, para ordenar facturas que justifiquen nuestros gastos o, simplemente, para encender el ordenador y comenzar ese informe cuya elaboración no nos resulta en absoluto motivante. En definitiva, pese a que sigue siendo necesaria, la vieja y olvidada fuerza de voluntad ha sido arrinconada a la última de nuestras preocupaciones en una sociedad del bienestar que parece querer obviar su necesidad.
Sin embargo, recientemente el trabajo de Roy F. Baumeister ha vuelto subrayar el valor de este importante valor, fundamentalmente a través de su obra Willpower. En ella, cita el experimento clásico que en los años sesenta llevó a cabo Walter Mischel. Consistía en entregar a un niño una golosina y proponerle escoger entre comérsela inmediatamente o esperar pacientemente durante quince minutos. Si lo conseguía, recibiría una segunda golosina. Mischel pudo comprobar que, ya mayores, aquellos niños que habían resistido la tentación habían tenido mejores resultados académicos, eran más populares, tenían salarios más altos, e incluso un menor índice de masa corporal y menos problemas con las drogas. Por primera vez un estudio mostraba que la fuerza de voluntad es una clave del éxito, algo que se ha venido confirmando en investigaciones sucesivas. Por ejemplo, según un extenso estudio dirigido por Terrie E. Moffitt, con independencia de la clase social y la inteligencia, el autocontrol contribuye a predecir factores como los resultados académicos, la salud, la riqueza y los problemas con las drogas y la justicia.
Quizás después de casi tres décadas de prácticamente haber abandonado la idea de que es necesario hacer grandes esfuerzos para lograr grandes resultados, debamos volver a admitir que es necesario ser fuertes para tener éxito. Que las grandes cosas de la vida no llegarán de manos de la comodidad, la sencillez o el confort. La buena noticia, según las investigaciones, es que la fortaleza se entrena y se puede mejorar de muchas maneras.
Una forma es ejercitándola en áreas que aparentemente no tienen que ver. En un interesante estudio, Megan Oaten y Ken Cheng diseñaron tres programas: uno destinado al ejercicio físico, otro a los hábitos de estudio y otro a la economía doméstica. Tres grupos de personas debían acudir cada cierto tiempo a un laboratorio en el que debían concentrarse en un sencillo ejercicio de computadora mientras en un televisor se mostraba un programa que les distraía. Tal y como se esperaba, los tres grupos de participantes mejoraron en la realización del ejercicio y, paralelamente, también en la consecución de los objetivos de los diferentes programas en los que estaban involucrados. Pero lo sorprendente fue que todos ellos mejoraron también en otras áreas: se volvieron más trabajadores y más ordenados, y en conjunto disminuyeron sus malos hábitos.
Hay otra manera de incrementar la fuerza de voluntad, aparentemente más sutil, pero que también ha demostrado sus efectos. Digamos que el cerebro humano tiene dos formas básicas de contemplar una tarea: una es el cómo se hace esa tarea, y otra es el por qué. Se ha comprobado que las preguntas de tipo “¿por qué?” movilizan el pensamiento hacia niveles altos y hacia el futuro, mientras que las preguntas “¿cómo?” lo dirigen hacia niveles bajos y hacia el presente. Por sorprendente que parezca, cuando nos planteamos los por qués que hay detrás de nuestras acciones, cuáles son nuestras motivaciones últimas para acometer proyectos y analizamos en profundidad nuestros valores, surge un tipo de energía que incrementa sustantivamente nuestra fortaleza.