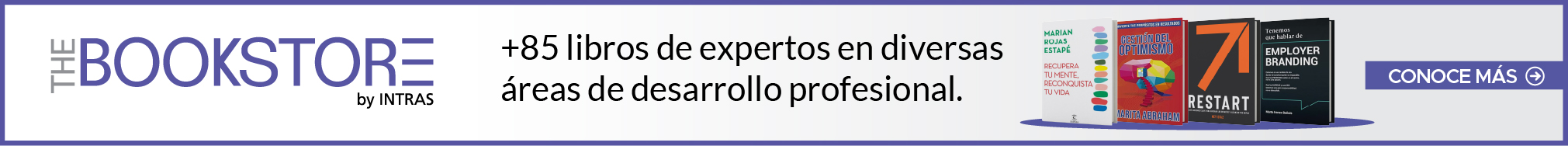Desarrollando el capital de innovación
Como es usual, fue Peter Drucker -el padrino del management moderno -quien lo dijo primero. Allá en 1966 (¡!), en su libro que marcó un hito The Effective Executive (El ejecutivo eficaz), Drucker argumentó que las compañías necesitarían construir un nuevo tipo de capital organizacional a medida que la economía industrial diera paso a la economía del conocimiento. Su famosa proclamación fue que, en el futuro, el poder del cerebro sería un activo mucho más valioso para la creación de riqueza que las fábricas y la influencia financiera. Todo eso se hizo realidad, desde luego. Pero ahí no acababa la cuestión. Ahora, más de cuatro décadas después, una vez más estamos siendo desafiados para repensar el capital organizacional mientras hacemos la transición de la economía del conocimiento a la economía de la innovación. Y eso crea una nueva agenda para cada una de las empresas.
Durante la mayor parte del siglo pasado, así como en el siglo previo a este, veíamos a las compañías como si estuviesen compuestas por solo dos tipos de capital: financiero y estructural. El capital financiero, obviamente, se refiere al balance de resultados de la compañía. El capital estructural es el valor de los activos físicos –sus redes de relaciones, instalaciones, almacenes, plantas, inventario, etcétera. Por lo tanto, si fuéramos al pasado y habláramos con los súper ricos industriales y financistas de finales del siglo 19 y de principios del siglo 20 –tales como Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie y Morgan– nos dirían que esa es la única manera de medir el valor de una empresa.
Vayamos unas cuantas décadas hacia adelante y lo mismo sería cierto si habláramos con los grandes creadores de negocios como Henry Ford, Alfred P. Sloan, Thomas Watson, Sr. o cualquiera de sus contables corporativos. Lo que en ese entonces contaba eran las cosas tangibles que se pueden cuantificar y monetizar fácilmente en un estado financiero.
En los años 1980 y 1990 eso comenzó a cambiar en gran parte debido a que el valor de mercado de las acciones de las empresas comenzaba a salirse de toda proporción con respecto al “valor en libros” de sus activos tangibles. Microsoft, por ejemplo, tenía casi una proporción 8 a 1 de su valor de mercado con respecto al valor de sus activos tangibles.
Y cuando Philip Morris compró Kraft en 1988 por US$12.9 millardos, se calculó que los “activos duros” o tangibles de la empresa estaban valuados solo en US$1.3 millardos. Eso significa que Philip Morris pagó US$11.6 millardos –o sea, 89.9% del precio de transacción– por “otras cosas” que ni siquiera estaban en el balance de resultados: “cosas” intangibles como valor de marca y capacidad de marketing, entre otras.
El futurologista británico Hugh Macdonald acuñó la frase “capital intelectual” para describir esos activos intangibles. Lo definió como “el conocimiento que existe en una organización que puede ser utilizado para crear una ventaja diferencial”. Y en un influyente artículo en la revista Fortune en 1991, Thomas Stewart escribió que “cada compañía depende cada vez más del conocimiento –patentes, procesos, habilidades gerenciales, tecnologías, información acerca de los clientes y suplidores, y de la simple experiencia. Todo este conocimiento sumado es el capital intelectual”.
A partir de entonces, tenemos tres formas de capital – tres tipos básicos de activos– con los cuales medir el valor de una compañía. Pero en una nueva economía basada en la innovación, en la cual la creación de valor es el nuevo Santo Grial, la forma en que definimos, medimos y gestionamos el capital organizacional es aún lastimeramente incompleta. En 2001, el gurú de la estrategia Gary Hamel argumentaba que los capitales financiero, estructural e intelectual por sí mismos no crean riqueza. Y yo estoy de acuerdo con esta aguda observación. Piense en Kodak. Si alguna compañía sobre la faz de la tierra alguna vez tuvo enormes cantidades de dinero, redes masivas de distribuidores y suplidores, plantas manufactureras gigantescas, innumerables patentes tecnológicas, bien engrasados procesos de gestión, toneladas de información del cliente y décadas de experiencia en la industria, tendría que ser Kodak. Sin embargo, ¿dónde está Kodak hoy? En efecto, todos esos activos probaron tener casi ningún valor en términos de crear nueva riqueza.
El punto de vista de Hamel es que las tres formas tradicionales de capital son esencialmente inanimadas. En la actual era competitiva tienen que ser animadas o catalizadas por tres nuevos tipos de capital organizacional si queremos traducirlos en riqueza. Los llama “capital de la imaginación”, “capital emprendedor” y “capital de las relaciones”, los cuales son formas diferentes del capital humano.
Miremos el primero de estos capitales. La mayoría de las compañías le diría que el conocimiento es un recurso vital. Muchas organizaciones grandes tienen esfuerzos internos de KM1 para compartir información y experiencias a través de toda la empresa con miras a la mejora continua.
Pero en un mundo en el cual la velocidad del cambio se ha vuelto hipercrítica, encontramos que el éxito tiene cada vez menos que ver con aprender del pasado y cada vez más con imaginar las oportunidades futuras. El conocimiento se ha convertido en un commodity o materia prima. Aceptémoslo, usted puede entrar a Internet y averiguar casi cualquier cosa con solo uno o dos clics. Así que la cuestión no es cuánto sabe usted, sino qué tan creativamente puede apalancar lo que sabe.
Hoy día, la ventaja la tienen cada vez más aquellas firmas que desarrollan el “capital de la imaginación” –el cual es la capacidad de “reconcebir” dramáticamente lo que la firma es e imaginar usos totalmente nuevos para sus capitales financiero, estructural e intelectual. La muy citada reflexión de Einstein que “la imaginación es más importante que el conocimiento” se convierte en el mantra de la economía de la innovación.
Segundo, las empresas necesitan desarrollar su “capital emprendedor”, que significa fomentar el espíritu emprendedor en muchos empleados a través de la organización completa, no solo en una incubadora o en alguna división de nuevos negocios que exista en la periferia de lo que, por lo demás, es una compañía ortodoxa. Es acerca de crear un entorno cultural en el cual el espíritu emprendedor esté en todas partes, en el cual los empleados tengan el coraje de experimentar e intentar hacer cosas nuevas, y tengan acceso sin trabas al capital financiero y humano que necesitan para impulsar sus ideas.
El tercero de estos nuevos tipos de capital es el “capital de las relaciones” (o lo que yo llamaría “el capital de las redes”), que se refiere a las conexiones que una compañía puede hacer entre personas, ideas, recursos y dominios previamente aislados –tanto a lo largo como más allá de la organización. Muy frecuentemente la innovación es acerca de descubrir y reconocer las oportunidades que resultan de la recombinación y mezcla de todos estos ingredientes. La calidad de la red de relaciones de una compañía –su habilidad de conectar con individuos y organizaciones que tienen conjuntos de habilidades y capacidades muy diferentes– se está haciendo más y más crucial para su propia capacidad de innovar.
He aquí la triste realidad: la mayoría de las empresas no tiene ni la menor idea de cómo apoyar el desarrollo de estas nuevas formas de capital. Así que la desafiante agenda para las organizaciones alrededor del mundo sería pensar en qué se necesita exactamente para construir, medir, gestionar y explotar todo aquello que signifique su propio “capital de innovación” –lo cual es esencial para crear riqueza en nuestros tiempos.