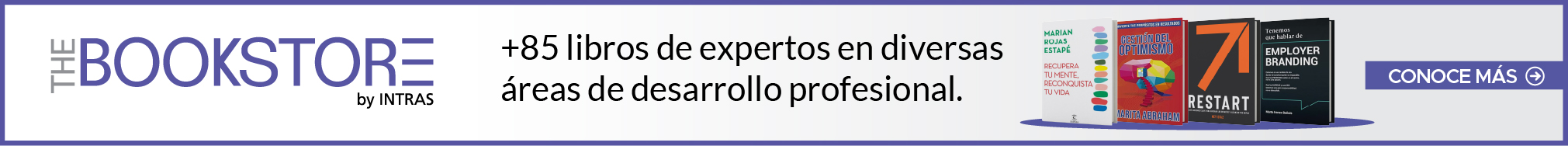Cuatro lecciones en un chapuzón

Era 1981 y aún no había cumplido once años. Estaba pasando dos semanas en la casa de mis abuelos paternos en Samaná, período que, dicho sea de paso, mi abuela aprovechaba para atiborrarme de comida porque yo estaba «demasiado flaco». Esta estadía coincidió con los juegos deportivos provinciales, por lo que eran unos días muy entretenidos viendo diferentes eventos.
Un día de esos, mientras caminaba «silvestre» por el pueblo con mis primitos y algunos amiguitos, vi un letrero: «Competencia de natación en aguas abiertas». Mis primos, que sabían que yo practicaba natación desde los ocho años, me instaron a inscribirme. Luego de mucha insistencia, accedí. Mi resistencia se debía a que toda la vida escuché de mi padre anécdotas sobre lo excelentes nadadores y buceadores a pulmón que eran los samanenses. Además, yo nadaba en una piscina. No en el mar. Pero vencí el miedo y decidí participar.
Llegó el gran día. Tras una noche en vela, intimidado por el reto que tenía por delante, llegué al muelle desde donde arrancaría la competencia. El muelle estaba abarrotado de muchachos muchísimo mayores que yo, súper fornidos y haciendo todo tipo de ejercicios de calistenia. Más intimidado que nunca, comencé a «sondear»; a mis rivales. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté si había competido antes. Serio, sin mirarme a los ojos y mientras estiraba, me respondió que sí. Que había quedado en tercer lugar y que, además, practicaba todos los días en mar abierto.
Llegó el momento de la salida y ahí estaba yo, un «flaquindez»; agolpado con todos esos «molletos» al final del muelle, esperando la señal. ¡Bang! Sonó el disparo. Por miedo a ser «apachurrado», esperé a que todos se lanzaran y entonces me tiré al mar, con el corazón en la garganta.
Nadé con todas mis fuerzas, viendo con sorpresa cómo iba superando, uno a uno, a mis contrincantes, quienes «chapoteaban»; en el agua sin técnica alguna. Toqué la boya y emprendí el regreso a la meta, dejando a mis competidores muy, pero muy atrás. Al salir del agua, mientras ellos aún luchaban agotados por llegar, la multitud aplaudía eufórica y mis primos y amigos me cargaban. Durante los días siguientes, yo era una celebridad a la que todos saludaban: el gran campeón.
Muchas lecciones extraje de aquel episodio de mi infancia. La primera es que los obstáculos, por lo general, están en nuestra cabeza y se refuerzan y validan con aspectos que, en el fondo, son solo apariencia. Yo había creado una película en mi cabeza sobre las habilidades de mis contrincantes, que no existían en la realidad, y eso me había intimidado. La enorme realidad era que yo tenía una ventaja, solo que no lo sabía.
La segunda es la importancia de la preparación constante y la práctica, y cómo estas pueden ayudarnos en circunstancias imprevistas y brindarnos una ventaja decisiva. Yo, que practicaba natación nueve veces a la semana (cinco tardes, tres madrugadas y los sábados), tenía una clara ventaja sobre aquellos competidores que quizás se lanzaban al mar de manera esporádica, incluso sin la supervisión de entrenadores, y se limitaban a nadar distancias cortas. Y, en el momento de la verdad, esa ventaja se hizo evidente.
La tercera lección, y quizás la más valiosa, es la que he comprendido con la madurez, al recordar aquel episodio: la importancia de no perder la perspectiva. Algo que nos pasa mucho a los que vivimos en un entorno isleño o estamos aislados dentro de nosotros mismos, ajenos a lo que sucede fuera de nuestros confines. Aquellos muchachos eran casi «leyendas urbanas» de la natación, sin saber (o simplemente obviando) que, más allá, había personas que día tras día trabajaban en su técnica y resistencia en el agua. Hasta el momento en que la realidad los alcanzó de golpe y porrazo, como una ola inesperada. Para mí, esa experiencia fue un llamado de por vida a no bajar la guardia en mi preparación constante, a exponerme con frecuencia a otras realidades y a indagar siempre qué más hay allá afuera.
Y, sobre todo, está la lección de ser siempre humildes y mantener ese pánico sano ante la posibilidad de que, en cualquier momento, aparezca alguien de la nada capaz de hacer las cosas mejor que nosotros. Y, claro está, aunque no tengamos la garantía de que eso sea suficiente, seguir preparándonos. Quiero pensar que, al igual que yo aprendí mucho en aquella vivencia inolvidable, también lo hicieron algunos de los que me miraron por encima del hombro ese día en el muelle.